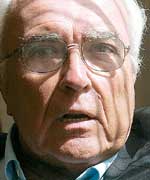“La crítica es para mí un intento de desarmar, por medio de la razón (no importa cuán disparatada sea), la magia que supone la proyección. Ante la oscuridad de la sala el espectador se halla tan indefenso como en la silla del dentista….Siempre de la crítica me ha gustado lo insólito, lo audaz, lo irreverente, lo maleducado. Para esto sería bueno encontrar un método que universalice lo personal. Cada gusto es una aberración”
ANDRÉS CAICEDO (1951-1977)
 Cali parió a Andrés Caicedo. Su obra literaria, fílmica y crítica resume un único universo, una mirada introspectiva que se funde con un paisaje cerrado, el de su ciudad natal. En ese territorio tan pequeño, cobran vida los fantasmas de Andrés, que se desmadejan en mundos complejos y nos contagian la cinesífilis incurable que llevó siempre consigo. Para muestra, un cuento...
Cali parió a Andrés Caicedo. Su obra literaria, fílmica y crítica resume un único universo, una mirada introspectiva que se funde con un paisaje cerrado, el de su ciudad natal. En ese territorio tan pequeño, cobran vida los fantasmas de Andrés, que se desmadejan en mundos complejos y nos contagian la cinesífilis incurable que llevó siempre consigo. Para muestra, un cuento...
CALIBANISMO
Hay varias maneras de comerse a una persona. Empezando porque debe ser diferente comerse a una mujer que comerse a un hombre. Yo he visto comer hombres, pero no mujeres. No sé si me gustaría ver comer a una mujer alguna vez. Debe ser muy diferente. Lo que yo por mi parte conozco, son tres maneras de comerse a un hombre. Se puede partir en seis pedazos a la persona: cabeza, manos y pies. Sé que hay personas que parten a la persona en ocho pedazos, ya que les gusta sacar también las rodillas, el hueco redondo de las rodillas, recubierto con la única porción de carne roja que tiene el ser humano. La otra forma que conozco es comerse a la persona entera, así no más, a mordiscos lentos, comer un día hasta hartarse y meter el cuerpo al refrigerador y sacarlo el otro día para el desayuno, así. Como comerse un mango a mordiscos. Porque yo puedo decir que a mí antes me gustaba muchísimo el mango verde, y después vino esa moda de partir el mango en pedacitos y fue apenas hace como una semana que me vine a dar cuenta que los mangos verdes me habían venido a gustar menos y supe también que era porque me los comía partidos, así que seguí comprándolos enteros, comiéndolos a mordiscos, y me han vuelto a gustar casi tanto como cuando estaba chiquito. Eso mismo debe pasar con los cuerpos. La persona que ya lleva siglos comiéndolos tiene que darse las maneras de variar el plato para no aburrirse, porque si no como hacen.
Yo no sé si ustedes leyeron la otra vez en la prensa que habían encontrado el cuerpo de un coronel retirado, metido en una chuspa de papel y amarrado con cabuya, lo que dijeron fue que lo habían encontrado por el Club Campestre, y que había expectación por el extraño estado en que se había hallado el cuerpo. Era un coronel Rodríguez, un tipo ni flaco ni gordo, de bigotito, y con una chucha que arrasaba. Claro que los periódicos nunca dijeron en qué consistía ese “extraño estado en que se había hallado el cuerpo”, pero como yo estoy al tanto de las cosas yo sé que el cuerpo ese lo que estaba era todo mordido, no se lo acabaron de comer todo porque mi Coronel ya tenía 52, allí fue cuando se dieron cuenta que no había como la carne de gente joven, fresca.
Los ojos, por ejemplo, que dizque son lo más exquisito, dicen que cuando la persona pasa de los
35, se endurecen y se agrian, ya no vale la pena comerlos.
He visto comerse a una persona de muchas maneras, pero lo que no he visto nunca es comerse a una persona viva. A la gente que le gusta comer gente parece que le gusta más comerse a la gente viva, según lo que me han explicado, la carne sabe mucho mejor y eso de que la sangre corra a toda que dizque le da mucho atractivo a la cosa, lo que pasa es que comerse a alguien vivo es naturalmente bastante complicado, de vez en cuando hace que se necesiten cuerdas y clavos y otros elementos, y si los que comen no son más de dos personas, una joven y la otra vieja, hacer tanta violencia se vuelve bastante dificultoso, así que se contentan con comerse a la persona muerta, claro que no hace mucho tiempo, no, recién muerta, y como el alma aunque haya mucha gente que no lo crea siempre le da muchísimo más sabor al cuerpo, pues cuando el alma abandona el cuerpo el cuerpo queda con menos sabor, y la persona que come no se soda tanto como si se estuviera comiendo a una persona viva, pero se contenta, come silenciosamente y se contenta porque de todos modos está llenando la barriga, y puede que hasta piensa en el día que amanezcan de buenas y tenga oportunidad de comerse a alguien vivo, ese día será un gran día y puede que esté cerca, y la persona que come se alegra pensando en eso.
Yo por mi parte hace ya como dos años /¿o más de dos años?/ que estoy viendo comer gente mínimo una vez por semana, y déjenme que les cuente lo que yo siento, bueno, claro que al principio se me descomponía el estómago y ondas así, pero ahora todo eso se me ha endurecido, fíjense, claro que no es que me guste ver como se comen a la gente, sólo que uno ya soporta eso mejor, cuando ya se vuelve cosa de cada sábado uno ya ha clasificado ese hecho entre lo que se hace todas las semanas, entre lo que sería bueno no seguir haciendo pero va a tocar seguir haciendo hasta que se muera uno, hasta que se muera uno Dios sólo sabe cómo, pero ahora ni modo, nos tocó mano, resultó que nosotros salimos escogidos.
Por qué mejor no me dejan que piense en otra cosa. En películas, por ejemplo. No, no me gusta hablar de películas, yo tuve un tiempo en que me la pasaba todo el tiempo hablando de películas, veía a una persona, saludaba un amigo y allí mismo le preguntaba si había visto tal película, que si fue al teatro que si le gustó la onda, y ya la gente me estaba era poniendo apodos, peliculero. Teatrero, cosas así, apodos que no tenían nada que ver conmigo y que la gente también sabía que no tenían nada que ver conmigo, pero me los ponían para distinguirme, para que la gente estuviera avisada que si yo me les acercaba que salieran de mí lo más rápido posible, que me desligaran de una, porque con el Peliculero no se podía hablar, el Teatrero no habla otra cosa sino de cine, y si había una pelada que me gustaba a mí y ella salía corriendo sin siquiera conocerme, porque a la gente de por acá ya no les gusta que uno les hable de cine, yo no sé por qué si se ven mínimo dos películas a la semana, yo no sé, van al cine como locos pero no les gusta que uno les hable de cine. Yo he conocido poquita gente a la que les gusta que uno les hable de cine. La otra vez conocí a Enrique, uno que le dicen El Lobo Feroz, que hasta por cierto estaba medio loco porque una novia que tuvo le salió vampiro o algo así, y Enrique había quedado con la teja corrida de la impresión, y de un momento a otro le dio por hablar de cine, por hablar no, porque le hablaran mejor dicho, hasta se consiguió el teléfono de mi casa y me estaba llamando para que conversáramos de cine, si me invitó como dos veces al Isaacs póngase a ver, pero yo me lo tuve que desligar porque el tipo me cayó bien y a mí no me gusta andar de a mucho con los tipos que me caen bien, no sea que los enrede bien feo con estas amistades peligrosas con las que yo ando. Pero con Enrique me pude echar mis buenas parladas, parlamos del man Corman, de lo que hizo Corman conPoe, de eso que fue como un contrato al que Poe accedió porque no había modo de hacerlo de otra manera. Esas películas que Roger Corman hizo con algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe. Esas películas que no tienen nada que ver con Poe, pero que perduran allí y si uno se las repite por quinta vez pues dice por quinta vez que son una belleza, y ahora me cuardo cuando yo estaba chiquito y que vi el corto de “Los destinos fatales”, me acuerdo que lo dieron en el Cervantes cuando todavía no existía el Cervantes y era un corto de colores y de sangre y de pronto aparecía la cara de Vincent Price y en la otra vista una calvera del tamaño de la cara de Vincent Price llenaba la pantalla, y después era lo mismo con la cara de Peter Lorre y Debra Pager (sic) subiendo las escaleras en “Morella”, esa imagen morada y negra, con esa cara que no podía ser otra cosa sino la maldad pura, la maldad pura con forma de mujer subiendo una escaleras mientras la otra Debra Pager la espera arriba, arriba toda pureza toda belleza y toda candor esperando a su madre que es la maldad pura, y yo apuesto que si Poe ve esta película ahora salta de alegría y se retuerce y llora pasito, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie pueda presenciar sus saltos de alegrías ni sus lloradas pasiticas; cómo hubiera escrito Poe si hubiera conocido el cine, eso es lo que me pregunto yo, qué cosas hubiera escrito, digo, después de ha entrada a una sala a la que después de una señal se le apagan las luces y entonces uno entra en ese sueño, en ese viaje colectivo de búsqueda de recuerdos que es el cine, qué es eso de que ya nadie habla, qué es eso de que si alguien habla todo el mundo dicho chito y si la persona no obedece el chito pues todo el mundo se le va encima y si al otro día la policía viene e investiga y el administrador del teatro le explica cómo fue la cosa, el policía entiende y no se puede llevar a nadie a la cárcel, pero por qué si al tipo ese se le fueron encima porque no se quiso callar después de que le dijeron chito, le dijero chito porque la gente quería seguir viendo a Vincent Price convertirse primero en cera, después en cartón y después en vómito. Puro y simple vómito. El Sr. Valdemar se conviritó en vómito después de haber estado años deteniendo a la muerte, a la muerte que al final tiene que triunfar. “Una masa casi líquida de repugnante podredumbre”. Escribió Poe. Pero Corman lo volvió vómito, y fue la primera película en la historia del cine en donde un ser humano se vuelve vómito, vómito que no tiene nada que ver con Poe, ni además ese technicolor, que tampoco tiene nada que ver con Poe, pero Corman lo hizo, puso el nombre de Poe en más de siete películas, y la American International se encargó de pasearlas por debajo de cuerda por todos los cines del mundo y cuando ya Poe no le dé más a Corman pues Corman se olvida de Poe y no ha pasado nada, es bueno volver a leerlo pero nada más, ya mi trabajo con usted quedó concluido y todo el mundo muy contento. Claro que después viene otro hombre y por allí pasa algunas noches en vela después de haber leído ciertos cuentos y entonces empieza a tramitar derechos de adaptación, entonces tendremos el gusto de ver nuevas cosas de Poe en la pantalla, en nuestros sueños, y tendremos el gusto de verlas cuantas veces podamos y ojalá que no cobren $ 8,80 por entrar a verlas, y si por si acaso yo viajo al Asturias y afuera hay como dos hembras que están esperando quien las entre al cine, si hacen todo lo que uno quiera con tal de que las entren al cine, pues entonces yo escojo la más chévere y me la entro, y cuando estemos sentados en las primeras filas y ella me empieza ameter los dedos en la bragueta, si yo puedo le cuento cosas, le hablo un poquito de Edgar para que ella coja más la onda, y así y todo vemos la nueva adaptación que hace Fellini y Robert Wise, eso no se sabe. Cualquier persona. Cualquier persona puede hacerlo. El cine no es sino problema de tener cojones.
Esto fue lo que yo hablé con El Lobo Feroz antes de que no volviera a verlo. La última vez que me lo encontré andaba con un sombrero blanco de tejano, y me vio pero no me saludó ni nada. Yo creo que ya está loco. Mucha gente se está enloqueciendo en estos días aquí en esta ciudad. Lo que pasa es que estamos pasando días difíciles, eso es lo que yo le digo a la gente apenas puedo. Pero que no se pongan muy moscas que las cosas tienen que cambiar, eso es lo que les digo mano, que las cosas cambian.
Ya que estaba hablando de cierta onda de cine y que por allí mencioné el Asturias déjenme que les cuente de María, la pelada esa que yo conocí cuando estaba en cuarto de bachillerato y tenía catorce años y estudiaba en el San Luis pero todavía no conocía a Antífona. María tenía como 13 años, los senos como dos limoncitos y la cara sucia de carbón, de banano, de huevo duro, de barro, de cualquier cosa. Acerca de esto yo conversaba con María después de las películas y le decía ¿María tú te has mirado alguna vez en un espejo cierto? Y ella me decía que sí, que se había mirado en un espejo. Entontes yo le decía María y también has visto que te mantenés con la cara sucia siempre, ¿sí o no María? Y ella me decía sí me he dado cuenta que me mantengo con la cara sucia, ni que uno fuera qué, pero es que entonces cómo hace uno pa que no le peguen, me decía María, si a uno lo ven con la cara sucia ninguno de esos señores le pegan a uno. Entonces ¿qué les hacen? Le preguntaba yo después, y María me contestaba: nos dan una limosna, eso es mejor que pegarle a uno.
Pero después, me decía María, cuando ya uno esté vieja y no le inspire nada a nadie, inclusive cuando ya deje uno de ser niña, las cosas van a cambiar, de eso estoy seguro mano, ya no va a valer de nada andar con cara sucia. Le van a pegar a uno de todos modos. En una época que se nos está viniendo encima.
La primera vez que yo fui al Asturias conocí a María. Miacuerdo que fue una vez que me volé de clase de Anatomía y por allí derecho miacuerdo del viejo Pegaso que daba clase de anatomía, el Pegaso gordo, cabeziblanco, viejo, y esa misma tarde María mirándome al lado de la taquilla del Asturias y cuando compro la boleta la hembra con esos senos como limoncitos se me acerca y me dicen ¿papito entramos? A mí por esa época era primera vez que me decían papito, mano, y claro que oigo eso y miro para todos lados pero sin dejar de mirar esos senos como limoncitos y le digo sí claro cómo no entremos y ella me dice entramos ¿sí? Y yo le digo si claro cómo no entremos y ella me mira a los ojos y me dice bueno y mirándome como bien abajo, como por la barriga o más abajo creo yo, me dice bueno, entremos y yo le digo sí claro cómo no entremos. Bueno, ¿y la boleta? Me dice ella. Ah claro cómo no la boleta.
Y voy y compro otra boleta y entro con María a ver “¡Viva María!” y la segunda de James Bond.
María era una niña de ojos pequeños y cejas muy arriba de los ojos, y la primera película que vio fue “Retaguardia” que la vio cuando tenía dos años. Cuando entró conmigo por primera vez nos hicimos en la segunda fila en el lado izquierdo, con ella fue que yo aprendí que el cine se tiene que ver de bien cerquita y desde el lado izquierdo. Cuando entramos estaban en los cortos, esa tanda de cortos que dan en el Asturias: todas las películas que van a dar en la semana. Dan de a dos películas diarias de lunes a viernes y un solo doble sábados y domingos, y no hay que olvidarse que los domingos hay matinal por la mañana, o sea que si uno va un lunes pues le tiran 12 cortos. Y cómo le gustaban los cortos a María, me dijo papito qué quiere que hagamos cuando estaban dando el corto de “Prófugo de su pasado” y yo le digo no sé mamita usted verá, como por tirar conocimiento y tal, y ella se me recostó en el hombro como con qué delicia y me dijo papito tan lindo y yo le volví a decir mamita pero a lo mejor ella ni me oiría porque estaba bien apretada a mí y bajándome una mano por la barriga y sintiendo bien cómo la barriga se le llenaba de montañitas, qué rico papito, decía ella cuando tocaba mis montañitas, ¿venimos el miércoles a ver “Profugo de su pasado”? Me preguntó, y yo le dije claro mamita venimos, claro que iba a venir, claro que lo del examen de geometría lo arreglaba de cualquier manera, yo no sé, pero el miércoles venía a verme acá con ella, no todo el mundo tiene la suerte de aprender todas las cosas importantes de la vida al lado de una pelada que le explica a uno mientras uno ve cine de lo más fresco, díganme que más se puede pedir. Tener una pelada al lado mientras se ve cine. No
hay nada mejor, eso es lo único.
Con María vi “Profugo de su pasado”, vi “La última carreta”, “El jardín del mal”, “Pistoleros al atardecer”, “Pasto de sangre”, “Motín a bordo”, “Cantando en la lluvia”, “Río Bravo”, “El infierno es para los héroes”, “Obsesión de venganza”, “El gran vals”, “Sangre y arena”, “Demetrio el gladiador”, “El cazador de la frontera”, todas esas cosas que ya no se ven más, y ahora, cuando me despierto, cuando abro los ojos y soy consciente de que otro día empieza con Antífona, yo me quedo como dos horas acordándome de todo lo que vi en esos tiempos, y si se me para por Lee Remick y si esa angustia se me deposita en el esternón desde temprano y no me deja hasta que se acabe el día, esa angustia me jode es por Richard Widmark todo jodido y viejo, y yo viéndolo desde acá, desde la oscuridad eterna al lado de María que agacha la cabeza bastante y me lambe el ombligo y me dice qué siente papito y yo le digo muchas cosas María siento muchas cosas, y cuando la película se acababa ella me apretaba la mano y me hacía prometer que nunca la iba a olvidar, que si algún día yo dejaba de venir ella me iba a esperar a la puerta del Asturias hasta cuando yo viniera y que si dejaba de ir dos días ella me esperaba al otro día, hasta que yo viniera porque tenía que venir, yo tenía que ir y saludarla y comprarle la boleta y si yo no tenía plata ella conseguiría papito, para que los dos entráramos al cine, para que conversáramos sobre Liz Taylor y sobre Ava Gardner, tiene la boca igualitica a la de María ahora que miacuerdo.
María ahora debe tener 15 años. Yo no le he preguntado a nadie de los que van al Asturias, pero sé que todavía debe estar allá. Claro que ya no me espera. Claro que ya se ha dado cuenta que yo no voy a volver, claro. Pero ni más tonta que fuera, ella no deja de ver cine. Hace diez años que va y se para todos los días al lado de la taquilla del Asturias, allí de bien cerca para que uno pueda verla apenas compra la boleta ¿cómo estará ahora tendrá la cara sucia? Yo no sé. Yo sólo sé que todavía está diciendo ¿papito entramos? Y sé también que todavía la entran. Y que es feliz, aunque yo no haya vuelto por ella. Ella es feliz viendo cine y va a durar siglos con esa felicidad mano, quién no.
Ahora cuando yo me despierto y me baño y desayuno y e visto y salgo por allí a andar, a encontrarme con la gente, cuando recorro la Sexta una y otra vez buscando gente y después paso al Colombo, al Conservatorio, al Berchmans, a todos esos sitios, subo al Club Campestre si alguien me invita y me quedo por allá un sábado completo o si es día de semana me voy a las dos y media al San Luis a esperar a que salga la gente y para que me hablen del colegio, de que van perdiendo materias, del último profesor que resultó cacorro, de todo eso, y ahora que mis días han cambiado, han cogido nuevos rumbos, ahora que yo pertenezco únicamente a una persona y para ella es que están mis días, pero aún así hay momentos en los que miacuerdo de todo eso, de lo que hacíamos ¿se acuerdan? De cuando fuimos a la finca de Miguel Angel hace tres años y los tres días que pasamos con Florencia, con Martica, de cuando salíamos bien temprano al Río y si uno ya tenía novia pues llevaba a la novia en ancas y hacía correr el caballo para que ella chillara y se asustara y se prendiera de uno duro, sentir las manos de ella así de suaves en la barriga de uno. Y después la llegada al Río, la desvestida, las mujeres debajo del chiminango, los hombres en el potrero del otro lado. Y no se bañara en el Charco si el Charco estaba vacío y si había gente pues tocaba buscar otro charco porque uno nunca fue como los de San Fernando, Marquetalia y tal, que si no encontraban el Charco vacío se agarraban por el Charco, si les contara que por ondas así hubo varios muertos. Hace como quince días me fui solo una mañana, fui a coger el bus a Santa Rosa y en el bus me encontré con Corredor que no iba para el Charco sino pal Puente, y que venía todo torcido, y me bajé en el Asombro caminé solo hasta el Charco y en la mitad del camino me quité la camisa y hacía tiempos que no me quemaba y era bueno el sol. Pero ya no queda ni el untado de lo que era el Charco. Claro que la gente se sigue bañando y todavía le dicen Charco, pero ya la corriente cogió por otro lado o es que el Pance se está secando, yo creo que es más bien eso. Ya uno no puede clavar del barranco ni bucear por debajo de las rocas. El agua a duras penas le llega al ombligo. Cuando yo fui había unos pelados de por las fincas de por allí, tal vez del Berchmans, que jugaban fútbol y después del primer tiempo se venían y se bañaban en lo que queda del Charco.
Miren yo les mentí cuando les dije que había visto comer gente todas las semanas. Miren, es mentira. Sólo he visto comer a una persona, el 6 de febrero de 1970. Me tocó verla porque la cosa fue de afán. Se la comieron a mordiscos. Era Alberto Ruiz, el muchacho ese que iba tanto a fiestas. Ese que un día se dio bala con unos policías en el Estanco en una borrachera y no lo mataron. Yo sólo he visto comer a ese, a ninguno más. Ahora sí no les estoy mintiendo. Mentir no es bueno.
ANDRÉS CAICEDO
1971